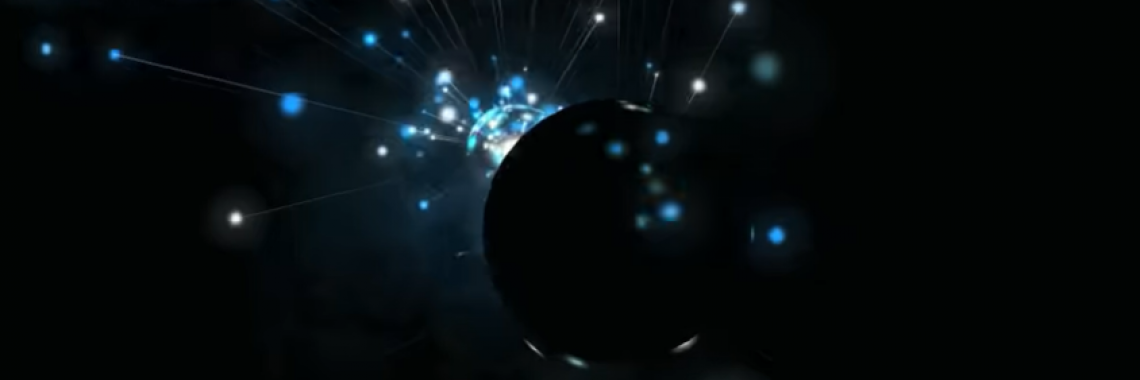Fabio Fidel Cantafio
Publicado en Revista de Derecho de Familia y de las Personas Junio 2015, Ed. La Ley.
- Introducción. Clasificación de los amparos de salud.
A lo largo de los años las acciones de amparo promovidas para garantizar el derecho a la salud de las personas, en sus diversas manifestaciones, han cobrado mayor importancia en el quehacer profesional. Los casos que se presentan comprenden un amplio espectro de circunstancias en el cual este derecho humano fundamental se realiza: comenzando con el problema del acceso a terapias experimentales,([1]) o a nuevos medicamentos que aún se hallan en la etapa final del proceso de autorización o que cuentan con una autorización condicional de uso ([2]), o no se hallan comercializados en el país,([3]) la provisión de dispositivos médicos (audífonos, prótesis, etc.), hasta diversas prestaciones de rehabilitación para personas con discapacidad, la cobertura de educación especializada, asistencia al enfermo e incluso, la provisión de agua potable,([4]) vivienda,([5]) o un hábitat saludable en el que pueda restablecerse la salud.([6])
Merecen un análisis particular las causas que tienen como tema de la pretensión a diversas prestaciones de salud reclamadas por los pacientes, vía acción de amparo, tanto a las obras sociales como a las empresas de medicina de contratación privada (“prepagas”), con el propósito de clasificar a los distintos casos y estudiar los fundamentos y la jurisprudencia generalmente mencionada en las resoluciones.
De este universo de estudio, ciertos casos presentan la particularidad de que el objeto del reclamo consiste en una prestación médica (un tratamiento, medicamento, aparato de tecnología médica, una práctica accesoria, etc.) que no se encuentra prevista en una ley especial ([7]) o formando parte del Programa Médico Obligatorio (PMO([8])), v.g., en razón de “no estar contemplada en la normativa vigente y por no ser una prestación “médica”.”([9])
Otro obstáculo frecuente que se les interpone a los pacientes lo constituye el desconocimiento o la negativa de dichos entes de salud de una obligación asistencial erigida sobre una alegada falta de previsión completa de la propia norma o de una interpretación restrictiva de la misma. Estos casos coinciden en parte con la clasificación efectuada en el trabajo de Bergallo ([10]) que denomina vacíos reglamentarios, en la que agrupa a los reclamos en los cuales “no existe norma pertinente o bien la norma en vigor no establece con claridad qué incluye la cobertura.”([11])
Por su parte, resulta más apropiado diferenciar de los supuestos precedentemente descritos a un tercer grupo conformado por las demandas contra las entidades prestadoras, originadas, no en la ausencia de la prestación, sino en la inadecuación,([12]) deficiencia o baja calidad de ella (incumplimiento relativo) juzgada de suficiente entidad para frustrar o comprometer la eficacia del tratamiento o la mejora de la calidad de vida del paciente. En este abanico se ubican casos de admisión de amparos para la cobertura de tratamientos en centros de salud con suficiente experiencia en la patología (aunque no sean prestadores de la demandada) y con la debida idoneidad (v.g. en desórdenes alimentarios, ([13]) anorexia([14])); también comprende la cobertura en establecimientos de enseñanza especializados.([15])
- La evolución del derecho a la salud como derecho social
La protección intensa que los jueces dispensan al derecho a la salud en la faz asistencial adquiere relevancia desde comienzos de los años noventa. La necesaria –y biológica- vinculación de la vida y salud de la persona, indisolublemente amalgamadas, ha tenido su correlato en la evolución jurisprudencial que ha encumbrado a la salud entre los derechos de raigambre constitucional. Para su fundamentación, la jurisprudencia se ha valido en sus orígenes de la corriente de pensamiento jusfilosófico del Derecho Natural, concepción que se expresa -y que reiteran pacíficamente los fallos hasta el presente- con estas palabras: «.. el derecho a la vida lo que está aquí fundamentalmente en juego, primer derecho natural de la persona preexistente a toda legislación positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes..” ([16])([17])
La evolución posterior de esta doctrina se entrelaza con el paulatino aumento de la “intensidad” ([18]) que el ordenamiento le otorga a la protección de derechos como la salud y la integridad física, materializada en el ensanchamiento del acceso jurisdiccional y en el contenido de la manda de la sentencia de amparo (o de la medida cautelar específica dictada en éste) –que adquiere forma de (e impone) una obligación de hacer- elementos que están implícitos en la garantía de la “tutela efectiva” judicial.
Estos poderes se vieron reforzados correlativamente por la mayor “preponderancia” de los derechos humanos que –teóricamente- abrevó en los tratados respectivos como fuente de obligaciones estatales derivadas del Derecho Internacional. Por este camino, el derecho a la salud se encauza en la corriente jurídica que tuvo el mérito de revitalizar la doctrina que venía sosteniendo que los pactos y declaraciones internacionales relativos a los derechos humanos son fuente de derechos de jerarquía superior a la ley y sus disposiciones tienen carácter “operativo”. ([19]) Más tarde, esta línea de pensamiento logra un triunfo definitivo en el derecho interno al consagrarse el principio de que los tratados enumerados en el art. 75, inc. 22 ([20]) según la reforma de la Carta Magna del año 1994 “tienen jerarquía constitucional” ([21]) –y supremacía- inaugurando una apertura definitiva hacia el derecho internacional de los derechos humanos y los pronunciamientos de los órganos intérpretes de esos tratados.
No solamente el derecho a la salud experimentó un desarrollo teórico respecto a su jerarquía constitucional. No menos importante es que, a partir de los instrumentos internacionales, se produjo una evolución en la concepción de su propia “naturaleza” y “titularidad”: de un derecho individual a aquel que se manifiesta también como derecho “colectivo” o “social”.
El cambio de paradigma puede ubicarse en un momento en el que surge la necesidad de dar respuesta a los casos individuales entablados entre los años 1983 y 1985 (tratamiento con crotoxina([22])). Casi una década después se inicia un amparo con el objeto de que el Estado Nacional produzca y provea la vacuna Candid 1 contra la fiebre hemorrágica argentina (caso “Viceconte, M. v. Estado Nacional” de 1998). En los albores del siglo XXI, como resultado de los reclamos individuales y colectivos enderezados a obtener la provisión de medicamentos (v.g., antirretrovirales) o la continuidad del suministro de ellos, distintos actores, pacientes y sus asociaciones, ([23]) comienzan a valerse de la acción de amparo como vía para restablecer derechos constitucionales vulnerados, es decir, garantizar el acceso a las prestaciones de salud. Esto presupuso una doctrina para sustentar el cambio en las funciones y obligaciones del Estado: obligaciones “positivas” de hacer, de proveer prestaciones (caso “Viceconte, M. v. Estado Nacional” mencionado).([24])
Esta evolución teórica no es “unidireccional” y también puede explicarse por la acción de factores sociales, tales como las luchas de personas organizadas por sus derechos. En esta línea, a la par de la manifestación del despliegue de nuevas potencialidades humanas ([25]) que generan las respectivas necesidades, éstas pueden encauzarse en un estado democrático de derecho que, en un momento histórico de ascenso de demandas sociales de sectores con urgencias o francamente postergados, no solo es caja de resonancia de estos reclamos, sino que, desde sus poderes, son promovidos con sentencias y políticas activas tendientes a la ampliación de derechos. Esto se puede verificar en los últimos tiempos –con datos objetivos- a partir de la sanción de una profusión de leyes ([26]) que delinean políticas públicas igualitarias y universales que proveen de “protección integral” a las personas.
III. La jurisprudencia aplicada en los amparos de salud
Seguidamente se analizará la jurisprudencia reciente en esta materia sobre aspectos de relevancia.
Indicación del médico del paciente. Las decisiones favorables a los pacientes en los amparos de salud les atribuyen especial ponderación a la prescripción de sus médicos tratantes ([27]), o “a lo dispuesto por un especialista en salud”([28]) respecto del tratamiento que requiere el amparista.
Sobre el particular se consideró que con la prueba que acredita la “enfermedad del actor (grave deterioro físico y neurológico), la prescripción médica efectuada (…) y la normativa vigente, cabe tener por configurada la verosimilitud en el derecho.”([29])
Por otra parte, en muchos casos se considera ineficaz a la negativa genérica de la demandada a reconocer su obligación asistencial específica o cuando, además de adoptar esa conducta, “nada señaló ni agregó para desvirtuar las conclusiones y los fundamentos” del profesional tratante, ([30]) circunstancia que se vincula con el criterio precedente.
Reclamos de prestaciones en centros de salud especializados. La jurisprudencia ha acogido favorablemente las demandas que tienen por objeto la cobertura de determinados centros de tratamiento o establecimientos educativos especializados, considerados idóneos para la rehabilitación y cuando ellos son específicamente indicados por parte del médico que atiende al paciente. En estos casos se ha estimado relevante ciertas circunstancias que denotan, en el proceso, omisiones o la falta de diligencia en el cumplimiento de la prestación por parte de la empresa demandada. En tal sentido se ha destacado que “no surge que la demandada haya puesto a disposición de los padres de A.B algún centro especializado acorde a la patología de la menor y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia (..)” ([31])
Interpretación a partir de leyes especiales de atención integral. Uno de los criterios de interpretación utilizados para fundar la obligación de cobertura de la prestación, cuando la normativa o el PMO no proporcionan una previsión completa o detallada de la prestación asistencial se vale de las disposiciones de la propia ley aplicable. Se ha dicho, con sustento en la Ley 24.901 que “… instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1)”. ([32])
Desde otro ángulo, a partir de las leyes especiales se intensifica la protección dispensada a los grupos “vulnerables” (niños, personas con discapacidad, en situación “de calle”, etc.).
En esta dirección se ha dicho: “la ley 24.901 instituyó un sistema de prestaciones básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad, de acuerdo a “sus necesidades y requerimientos”; poniendo a cargo de las obras sociales -con carácter obligatorio- la cobertura total de prestaciones enunciadas en la normativa –entre otras, de rehabilitación y acciones de “orientación de familia”- ya sea “mediante servicios propios o contratados” (arts. 1°, 2°, 6° y 15)”.([33])
En otros fallos se ha puesto de relieve la política estatal como criterio de interpretación, considerando que “…la atención y asistencia integral de la discapacidad –como se ha explicitado con fundamento, especialmente, en las leyes 22.431 y 24.901, y decretos 762/97 y 1193/98, y en la jurisprudencia del Alto Tribunal (doctr. Fallos 323:1339 y 3229, 324:3569)–, constituye una política pública de nuestro país que, como tal, debe orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de esos casos ..” ([34])
Interpretación amplia de las leyes que reglamentan el derecho constitucional a la salud. Según una opinión, todas estas leyes que establecen un sistema de prestaciones básicas de atención integral, que satisfacen las diversas necesidades y facetas de la salud de las personas, constituyen reglamentaciones del derecho constitucional a la salud –por ellas “plasmadas”- y, como tal, no puede ser restringida irrazonablemente por una normativa infralegal o la interpretación de los prestadores o las empresas de medicina a la hora de brindar la cobertura en carácter de obligadas (directas).
Así parece interpretarlo una jurisprudencia que sostiene: “En síntesis, las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho invocado por la accionante, plasmadas en la ley 24.901 con alcance amplio, no permiten una interpretación de esa norma, o de las que la reglamentan, que conduzca a una restricción irrazonable de la protección acordada por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales (confr. arg. art. 28 de la C.N. y Corte Suprema, doctrina de Fallos 318:1707 y 322:752 y 1318)…”(cfr esta Sala, causas 5813/2006 del 27/3/2014 y 11597/09 del 21/5/2014)”. ([35])
La situación de urgencia (peligro inminente). Otro criterio de importancia es aquel que relaciona el pronóstico del estado del paciente en la situación de demora en el acceso al medicamento o a la prestación o terapia prescriptos. Formulado de modo genérico se ha señalado: con la decisión que ordena a la demandada otorgar la cobertura reclamada lo que “(..) se intenta evitar es el agravamiento de las condiciones de vida de la paciente, en el tratamiento de la enfermedad que padece”. ([36])
No obstante, en una sentencia ([37]), que confirma el rechazo del amparo, se juzga que la solicitud del médico tratante “con carácter de urgente” no satisface el requisito de “peligro en la demora”, “puesto que no se puede determinar con precisión” -entre otros extremos- “si existe riesgo de vida que determine la urgencia del dictado de la cautelar solicitada.”
[1] Cardoso, Patricia Cecilia y Cantafio, Fabio Fidel, Terapias en etapa de experimentación y derecho a la salud, LA LEY 10/11/2010, 8, LA LEY 2010-F, 212, AR/DOC/7502/2010. Cantafio, Fabio Fidel, La salud y los derechos personalísimos en el Proyecto de Código, LA LEY 16/11/2012, 1, LA LEY 2012-F, 988, AR/DOC/3744/2012. Tale, Camilo, Las experimentaciones médicas sobre seres humanos en el Proyecto de Código, LA LEY 15/02/2013, 1, LA LEY 2013-A, 815, AR/DOC/525/2013.
[2] Cám. Nac. de Apel Civ. y Com Fed., 18-dic-2012, G. V. M. M. c/ CS SALUD S.A. s/ incidente de apelación de medida cautelar. AMPARO SEGÚN LA LEY 26.689 – ENFERMEDADES POCO FRECUENTES, en línea: <https://fabiofcantafio.wordpress.com/2013/05/23/amparosegun-la-ley-26-689-enfermedades-poco-frecuentes>.
[3] Caso de un paciente que padece la enfermedad de Fabry, de baja incidencia poblacional (un caso cada 117.000 personas), que reclama un medicamento que no se comercializa en el país y debe ser importado desde Suecia (Replagal / Agalsidasa Alfa), C J Catamarca 29/05/2003, Robledo, Claudio D. c. Obra Social de los Empleados Públicos, LLNOA 2004 (mayo), 1041.
[4] Cám. de Apel. en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I, 18/07/2007, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c. Ciudad de Buenos Aires, LL., Sup. Const. 2007 (noviembre), 73.
[5] Cámara de Apelaciones de Neuquén «Defensor de Derechos del Niño c. Prov. de Neuquén», La Ley, 2002-F, 477 con nota de Pablo Manili.
[6] Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Corrientes, sala IV, 22/06/2012, Cosimi María del Carmen c. Dirección Provincial de Energía de Corrientes s/acción de amparo Ambiental, LL Litoral 2012 (julio), 656, DJ 2012 (diciembre), 93 Cita online: AR/JUR/26962/2012.
[7] Es el caso de las técnicas de fertilización in vitro admitidas por decisiones judiciales con anterioridad a la sanción de la Ley 26.862, y cuando la prestación aún no había sido incluida en el PMO. Cám. Apel. Contenciosoadm. y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II, 26/05/2008, Ayuso, Marcelo Roberto y otros c. Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, LLCABA 2008 (agosto), 131.
[8] Resolución Nº 201/02 MS modificada por Res. 1991/2005 MS y A. que aprueba el conjunto de prestaciones básicas esenciales que deben garantizar los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en las leyes Nº 23.660 y 23.661 a todos sus beneficiarios.
[9] Doctrina de la Corte Suprema en un fallo que deja sin efecto la sentencia apelada, admitiendo una intervención médica no incluida textualmente en el PMO (Resolución N° 201/2002 MS), mediante una interpretación amplia de la norma, en: CSJN, 29/04/2014, D., D. F. c. C.E.M.I.C. (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas «Norberto Quirno») s/ amparo, LA LEY 2014-E, 266. Casos de discapacidad por Mal de Alzheimer, Ley 24.901, sobre un reclamo de cobertura de rehabilitación e internación geriátrica que fue admitida. Cam. Civ. y Com. Fed. Sala III, 22/8/2014, causa N° 373/14: “Z.J.I. y otro c/Swiss Medical SA s/amparo”. Centro de Información Judicial: Buscador de fallos, (http://www.cij.gov.ar/sentencias.html); Cam. Apel. Civ. y Com. Fed. Sala II, 22/12/2011, Chiozza, Alberto Hugo c. Swiss Medical S.A. s/ amparo. LLO AR/JUR/91410/2011.
[10] Bergallo, Paola, Argentina: los tribunales y el derecho a la salud en: La lucha por los derechos de la salud. ¿Puede la justicia ser una herramienta de cambio? en: Alicia Ely Yamin (comp), Siri Gloppen (comp), Siglo veintiuno editores, 2013, p.79.
[11] No obstante, dicha autora enumera como ejemplos el suministro de una prestación médica o de un medicamento nuevo que no estaba expresamente incluido en el PMO, o que era de mayor calidad (una silla de ruedas con características específicas o prótesis de otra calidad), situaciones que tienen en común a los términos de las normas generales de coberturas que no especifican en detalle el alcance de la prestación.
[12] Caso donde se condenó a la demandada para que proceda a suministrar al amparista la prótesis prescripta por el médico tratante de fabricación extranjera, con características para “minimizando el impacto sobre la calidad de vida del paciente”. Cám. Fed. Apel. de Mar del Plata, 12/11/2009, Perviu, Horacio Washington c. INSSJyP, LLBA 2010 (marzo), 202.
[13] Casos de trastornos alimentarios, Bulimia y la Anorexia según Ley 26.396; reclamo de cobertura del 100% del tratamiento para su hija en un centro de salud especializado. Cam. Fed. de La Plata, Sala I – Secretaria Civil, 10/07/2014, Mauri, Marcela Edith y otro c/ OMINT CS SALUD SA s/amparo Ley 16.986.
[14] CC Fed, sala III, Causa n° 5198/2014 “V.A.B. c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo de salud”. La Ley Online: AR/JUR/66955/2014.
[15] Casos de discapacidad por Síndrome de Down, Ley 24.901, reclamo de una escuela especial, Cam. Civ. y, Com. Fed. Sala I, causa 909/2010, 12/08/2014, S., L.F. c/ OSDE s/ amparo de salud.
[16] CSJN, 6/11/1980, Saguir y Dib, Claudia Graciela. Fallos 302:1284 (caso que involucraba la autorización judicial del trasplante de órganos de una menor de 18 años a su hermanito).
[17] CSJN, 27/01/1987, Cisilotto, María del Carmen Baricalla de v. Estado Nacional /Ministerio de Salud y Acción Social, Fallos: 310:112 (caso de provisión del complejo de crotoxina durante una experimentación realizada en pacientes oncológicos).
[18] Concepto empleado también por la Procuradora Marta A. Beiro de Gonçalvez en su dictamen en: CSJN, 29/04/2014, D., D. F. c. C.E.M.I.C. (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas «Norberto Quirno») s/ amparo, LA LEY 2014-E, 266. “Va así en detrimento de prerrogativas fundamentales, a cuya tutela apunta el ordenamiento en su conjunto; con mayor intensidad en función de la edad del actor, acreedor privilegiado de protección por integrar un grupo singularmente vulnerable”.
[19] Sentada como doctrina en: CSJN, 07/07/1992, Ekmekdjian, Miguel Ángel v. Sofovich, Gerardo y otros, JA 1992-II-199, Fallos: 315:1492.
[20] Instrumentos aplicados “operativamente” por la jurisprudencia expresada en estas palabras: (La vida) “Es un bien esencial en sí mismo, garantizado tanto por la Constitución Nacional como por diversos tratados de derechos humanos (entre ellos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art. 12.1-; Convención Americana sobre Derechos Humanos -arts. 4.1 y 5.1-; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -art. 6.1; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre -art. 1-; Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 3-; art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna..” (del dictamen de la Procuración en: CSJN, 02/06/2009, Rogelio Enrique Rojo Rouviere c. Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia).
[21] CSJN, 24/10/2000, Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas, LA LEY 2001-C, 32, Fallos 323:3229, amparo con el fin de hacer cesar el acto lesivo que privó de la prestación necesaria para el niño (provisión de medicación para padecimiento grave en la médula ósea).
[22] Cám. Nac. Apel. en lo Cont. administrativo Federal, sala I, 12/08/1986, Bassi, Elida R., LA LEY 1986-D, 466 con nota de Enrique Luis Abatti e Ival Rocca (h.) y DJ 1987-1, 94.
[23] CSJN, 01/06/2000, Asociación Benghalensis y otros c. Estado nacional, LL 2001-B, 126, Fallos 323:1339. Amparo iniciado por un grupo de entidades no gubernamentales de defensa de las personas infectadas con el VIH. Acciones basadas en el reclamo de cumplimiento de la Ley 23.798.
[24] Cám. Nac. Apel. en lo Cont. administrativo Federal, sala IV, 02/06/1998, Viceconte, M. v. Estado Nacional, JA 1999-I-485 LLO 990858. “Estos «derechos sociales» -entre los que indudablemente se encuentra el derecho a la salud- no constituyen ya para los individuos un derecho de actuar, sino facultades de reclamar determinadas prestaciones de parte del Estado -cuando éste hubiera organizado el servicio- (..)”. Bidart Campos, Germán J. Lo viejo y lo nuevo en el derecho a la salud: entre 1853 y 2003, Sup. Const. 2003 (abril), 157; LA LEY 2003-C , 1235. Cayuso, Susana G., El derecho a la salud: un derecho de protección y de prestación, LA LEY 2004-C, 303.
[25] Cantafio, Fabio Fidel. El derecho a la salud desde un nuevo enfoque de los derechos humanos. Revista de Derecho de Familia y de las Personas año 3, n°. 4, Mayo, 2011. LA LEY.
[26] Ley 23.798 (1990) que declara de interés nacional a la lucha contra el SIDA, que comprende la detección e investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas; Ley 24.901 del 5/11/1997, modificada por Ley 26.480 (6/4/2009), Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad; Ley 26.396 del 13/8/2008 que declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios; Ley 26.588 del 2/12/2009 que declara de interés nacional la atención medica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnostico y tratamiento de la enfermedad celiaca; Ley 26.657 de protección de la salud mental (2010); Ley 26.688, del 2/8/2011, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos; Ley 26.689 del 29/6/2011, que promueve el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes; Ley 26.862 del 5/6/2013 que garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas medico-asistenciales de reproducción médicamente asistida; Ley 26.914 (2013), modificatoria de Ley Nº 23.753, cobertura de la enfermedad diabética; Ley 27.043 (19/11/2014) se declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA); Ley 27.071 (2014) cobertura total de los dispositivos o bolsa para ostomías y los elementos accesorios. Ley 27.043 (19/11/2014).
[27] CC Fed, sala III, “V.A.B. c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo de salud”, cons. 5.
[28] CC Fed, sala I, “SLF. c/ OSDE S.A. s/ amparo de salud”, cons. 1, 8.
[29] Cam. Civ. y Com. Fed. Sala III, 22/8/2014, causa N° 373/14: “Z.J.I. y otro c/Swiss Medical SA S/amparo”.
[30] CC Fed, sala I, “SLF.”, cons. 7.
[31] CC Fed, sala III, “V.A.B. c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo de salud”, cons. 4. CC Fed, sala I, “SLF. c/ OSDE S.A. s/ amparo de salud”, cons. 8.
[32] CC Fed, sala I, “SLF.”, cons. 5. “V.A.B. c/ Swiss Medical S.A.”, cons. 4.
[33] Caso de discapacidad, Ley 24.901, de un menor de cuatro años de edad, que posee certificado de discapacidad, padece el Trastorno del Espectro Autista, considerándose el grave daño a la salud que le puede irrogar al menor no continuar durante la tramitación del proceso con los tratamientos que por su patología requiere. Cám. Fed. de San Martín, Sala I, Secretaria Civil 1, 15/8/2014, San Agustín, Fernando Luis y otro c/ O.S.D.E. s/ Inc de Medida Cautelar.
[34] CC Fed, sala I, “SLF.”, cons. 5. “V.A.B. c/ Swiss Medical S.A.”, cons. 6. Con remisión al precedente de CSJN 15/6/04, Lifschitz, Graciela B. v. Estado Nacional, RDLSS 2005-2-105.
[35] CC Fed, sala I, “SLF.”, cons. 5. “V.A.B. c/ Swiss Medical S.A.”, cons. 6.
[36] CC Fed, sala III, “V.A.B. c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo de salud”, cons. 4.
[37] Cam. Apel. Civ. y Com. Fed., 25/03/2010, Sala III, L., A. M. c. OSPOCE, LL. Sup. Doctrina Judicial Procesal 2011 (febrero), 19.