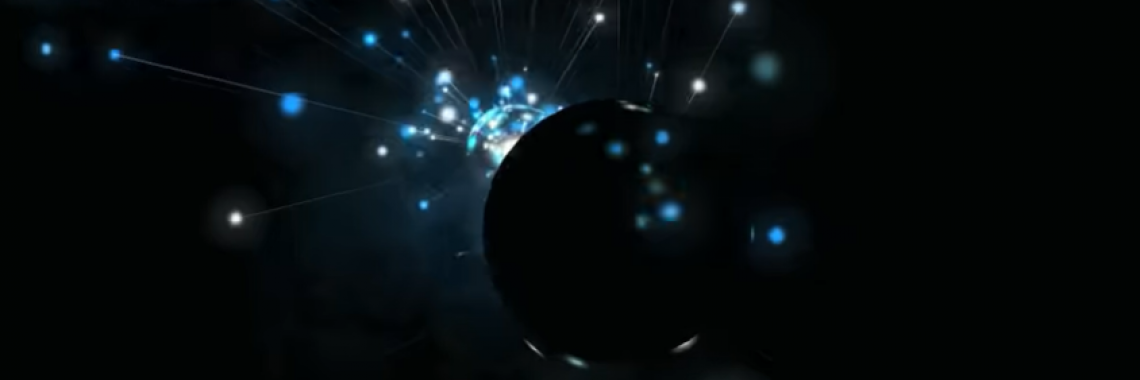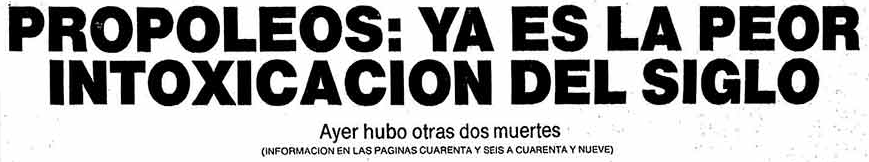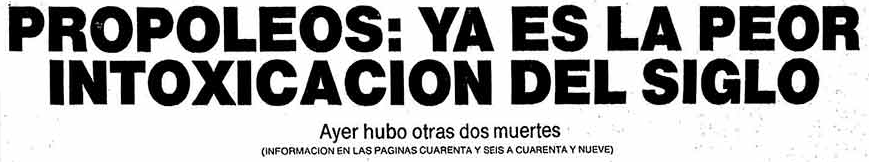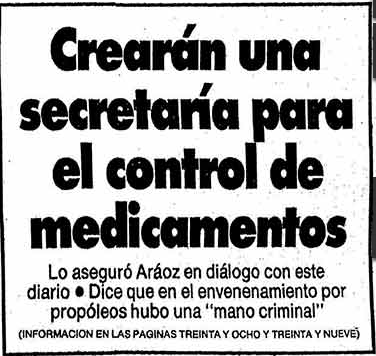El decreto 150 de 1992 (continuación)
No se puede ser científicamente inocente: este decreto obedecía -por un proceso inexorable- a la búsqueda de un punto de equilibrio de los intereses -potencialmente en contrasentido- de la industria farmacéutica nacional (con múltiples intereses y gravitación económica en su rol de fabricantes y, muchos de ellos, líderes en ventas de especialidades) y la multinacional monopólica (económicamente mucho más poderosa y con dominio del mercado mundial que estaba en un proceso intenso de fusiones «mega» cuyas resultantes conducían a profundizar la concentración y monopolización por especialidades médicas).
En un vértice, un NUEVO ESTADO que se estaba transformando («modernizando»), sucumbiendo -dado a que no existía un proyecto alternativo- a la tendencia mundial de apertura, concentración y extranjerización, liberalización desreguladora y desprotectora -como se mostró- y mercantilización de todas las esferas de la vida social (catalizada por la etapa de consolidación de la «globalización» o mundialización del modo de producción del capitalismo que hoy conocemos tanto en su crudeza como en su poder destructivo de los mercados nacionales y en todos los ordenes de lo social).
No obstante había problemas más urgentes que se debían resolver. La inserción internacional subordinada de la Argentina venía de la mano de las negociaciones del acuerdo de GATT – Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que iban a terminar durante el gobierno de Menem. Es así que la Ronda Uruguay terminaría en 1994 (15 de abril) con la firma del Acuerdo en una reunión celebrada en Marrakech (Marruecos) dando paso a la creación del la Organización Mundial del Comercio, OMC/WTO.
El mismo diseño del régimen legal de los medicamentos del decreto prefiguró, en el aspecto institucional, orgánico-estatal, un árbitro de estos intereses: la nombró «la autoridad sanitaria nacional» (decreto 150), que se diferenciaba del entonces Ministerio de Salud y Acción Social, y cuya aparición ya estaba concebida. El órgano nacería en un momento histórico, con un régimen jurídico – reglas de juego – de naturaleza federal propio pero al que se le impuso la normativa aperturista del Decreto 150/92.
En la base de este marco normativo superestructural se ubica el equilibrio de fuerzas económico-sociales y pivotan las limitaciones impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional con el decreto 150/92 y que fueron ejecutadas por su primer titular al que se lo rodeó de un aura de cientificismo.
La explicación del mecanismo de engranajes invisibles, desde su nacimiento, al ordenamiento institucional hasta nuestros días, con sus aciertos y debilidades científicas, la funcionalidad de los mismos, la identificación de las limitaciones a superar, todas ellas hacen a la originalidad y aporte de este enfoque apenas trazado hasta aquí.
Siguiendo el hilo histórico, como toda norma que conforma un reparto o compatibilización clasista de intereses al interior del estado capitalista -por otro lado, modo de resolución temporal de conflictos- el núcleo de armonización de las relaciones INDUSTRIAS – ESTADO, luego de casi treinta años, se alcanzó de un modo original pero que contactaba con la experiencia de otras naciones y con los lineamientos de la OMS donde la salud se impone a los derechos de propiedad de los monopolios. Esas relaciones de compromiso -presentes en todos los sectores de la economía- se vertebran en los nuevos criterios de autorización de los productos medicinales (especialidades medicinales industrializadas) expresados en el artículo 3º y el art. 4º del decreto 150.
En esta inteligencia de la norma, por razones basadas científicamente y diferentes mecanismos, el decreto considera establecida implícitamente la comprobación de la eficacia y la seguridad del producto -es decir, lo que configura la «esencia» o función del producto medicinal- cuando se satisfacen sus requisitos. Tanto la regulación de la OPS/OMS; luego la Red PARF, la jurisprudencia y buena parte de la doctrina nacional están conforme con estos conceptos.
Por su parte, la defensa de la constitucionalidad del régimen del decreto 150/92 y de la ley 16.463 que concierne a la primacía del derecho a la salud (vg. acceso a los medicamentos como bienes sociales) sobre diversos desprendimientos del derecho de propiedad, la he planteado y fundamentado en el trabajo siguiente:
Finalmente, un tercer elemento fundamental, la calidad del producto farmacéutico va por el andarivel de las buenas prácticas de fabricación (BPF) (or GMP) que involucra a una normativa independiente e intereses diversos.
Como se ha dicho más arriba en esas normas se establecía un punto de equilibrio entre el concepto farmacéutico y legal de SIMILARIDAD o «especialidades medicinales o farmacéuticas [ya] autorizadas» o también subyacente en el concepto de producto MULTIFUENTE (que tiene entre los interesados al sector de la fabricación nacional de medicamentos) y, por otro lado, el acceso fluido (aludiendo a la IMPORTACIÓN) de nuevos medicamentos al mercado nacional (y a la población que los requiere); para esto último se introduciría el trámite acelerado de registro y autorización del art. 4º, decreto 150/92 cuya «inscripción tendrá carácter automático» (AUTOMATICIDAD a la que se acogieron invariablemente los laboratorios extranjeros y que consagra la suficiencia de una AUTORIZACIÓN del PRODUCTO FARMACÉUTICO FINAL otorgada por una agencia farmacéutica perteneciente a otro país (autoridad de la casa matriz), vg. FDA de EE.UU.).
Recordemos que en esos años noventa desde el gobierno se hablaba de «relaciones carnales» con Estados Unidos sin sonrojarse.
Por otra parte -a modo de cierre del sistema- quedaba abierta la posibilidad de obtener:
«El registro de las especialidades medicinales similares o bioequivalentes a las que se importen por el presente artículo y que quieran elaborarse localmente y comercializarse en el país, deberá efectuarse conforme al régimen establecido en el ARTICULO 3º del presente decreto» (según texto del artículo 4º reformado por decreto 1890/92, 20 de octubre).
Es necesario agregar que, como todo equilibrio es de carácter temporal ha estado sujeto a tensiones en diferentes momentos (muy especialmente con la vigencia de los acuerdos de la OMC, el ADPIC/TRIPs, vía transición abierta entre los años 1995 al 2000, de la nueva ley de patentes, que derogaba a la ley 111 (que, a su vez, marcó un equilibrio establecido con la no patentabilidad de los productos químicos farmacéuticos en sí); la ley 24.766 de confidencialidad entre otros.
Art. 4. No son susceptibles de patentes las composiciones farmacéuticas, los planes financieros, los descubrimientos o invenciones que hayan sido publicadas suficientemente en el país, o fuera de él, en obras, folletos o periódicos impresos para ser ejecutados con anterioridad a la solicitud, las que son puramente teóricas; sin que se haya indicado su aplicación industrial, y aquellas que fueren contrarias a las buenas costumbres o a las leyes de la República.
Ley 111 de 1864
La creación de la ANMAT – ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
Creada por decreto 1490 del 20 de agosto de 1992, como resulta evidente, en fecha posterior al establecimiento del nuevo marco regulatorio de los medicamentos iniciado con el decreto 150/92. Algunos de los hechos antecedentes son los siguientes:
Hacia fines de 1992, Latinoamérica era la zona más afectada por el cólera en el mundo, con 324.055 casos de los 388.003 registrados durante ese año.
CONTINUARÁ…