LA SECCIÓN DE COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS
En esta oportunidad reinauguramos la sección COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS que persigue el propósito de compartir (y difundir) distintas obras y publicaciones, siempre con sentido crítico y actitud de reelaboración de los textos. También puede ser el lugar propicio para acompañar al comentario orientativo algunas ideas que fluyan a medida que avanza la lectura de la obra o incluso luego de su primera lectura.
COMENTARIO EDITORIAL
El hilo conductor de esta reflexión es la salud, considerada un derecho humano que se ha injertado históricamente a la vida existencial de la persona, comprendiendo en ella a la disposición para las personas de los medios para realizarla y la equidad social en los mismos, entre otras derivaciones que plantea este derecho fundamental. Éste está en un todo intrincado con su progresividad (cual garantía constitucional): dicha garantía se ha verificado en clave de retroceso durante la conducción de los ministros de salud del gobierno liberal de corte macrista (2016-2019) y, gravemente herida con la monumental deuda en dólares con el FMI, contraída por ese mismo (des)gobierno.
COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO
«La salud sí tiene precio» Ed. Siglo XXI, 2021. Un libro interesante provisto de información actualizada, recomendable para todos aquellos que quieren introducirse en la conformación del sector de la medicina para la salud en lo histórico – organizacional, como así también en los problemas que han escogido los coautores (ver el ÍNDICE más abajo). Como quiere idearse con el título, el enfoque económico de la salud tiene una impronta que se patentiza con la colaboración de Axel Kicillof.
Trata a la salud como sistema (Capítulo 2) enfocada como un bien público, social (la salud pública); hace una crítica al concepto fabril en sus orígenes de «gerenciamiento» específicamente en su aplicación al subsistema de salud. Desarrolla también a la salud entendida como «campo» de estudio, etc.
En la desigualdad en salud (Cap. 3) se encara la resolución de la inequidad existente como un problema de justicia social. Podemos acotar que el análisis de las tasas más altas de mortalidad infantil en la Capital Federal durante el gobierno nacional de Macrì tiene además explicación directa por el empobrecimiento verificado en los barrios calificados como los más pobres -a causa de la política económica de devaluación – alta inflación y aumento geométrico de las tarifas, etc. Esta política tuvo como efecto la mala alimentación en los niños en edades tempranas, consecuencias que están en la esfera de conocimiento de todo gobierno y, por ende, queridas. Son los niño pobres, muertos registrados en las estadísticas -omitidas en los medios promacristas (los TN, Clarín, LN+, etc.)- debido a esas políticas..
Aborda también el estudio del sistema de salud argentino (Cap. 4). En este punto la obra sigue la definición clásica -que no comparto en su totalidad- de los subsistemas como: PÚBLICO (federal y provincial), el de la SEGURIDAD SOCIAL y el PRIVADO. La propuesta merecía -a mi modo de ver- el desarrollo del ROL CENTRAL DEL HOSPITAL PÚBLICO en el cuidado y restablecimiento de la salud y en la formación profesional humanista (que también -sea dicho- se ha ido privatizando a favor de instituciones de credos y de una clientela proveniente de familias de alto poder adquisitivo, las que esperan tejer contactos para «asegurar» «buenos» empleos en las clínicas del sector privado destinadas a personas de altos ingresos).
En mi concepto ningún sistema integrado, universal, de salud puede prescindir de la VINCULACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA CON LA MEDICINA LABORAL – FABRIL (e higiene en el trabajo), vértice de la MEDICINA SOCIAL y preventiva que los neoliberalismos «regalaron» a las empresas patronales de ART (empresas donde el trabajador es nada más que un riesgo asegurable) y a las firmas de control de ausentismo (oxímoron de la salud del trabajador).
Por otra parte para los gremios menos favorecidos que se identifican en la tabla de montos repartidos a las obras sociales, no se ha pensado en un destino alternativo de parte de esas sumas, de así quererlo, para impulsar la ampliación de los hospitales públicos, creando así servicios para sus «afiliados» y, mucho más valioso, legado para todos y todas.
Si bien se trata la problemática, resta realizar el abordaje en profundidad de los distintos modos o canales en los que fluye el financiamiento del sector público al privado (incluyendo los pagos de prestaciones y servicios realizados por las obras sociales a los que alude la obra).
Desde la perspectiva materialista consecuente la empresa de medicina privada (EMP) ha prosperado en la sociedad capitalista (en Latinoamérica, más tarde) con la lógica de la mercantilización del cuerpo humano y sus partes que, a su vez, hace necesaria la conversión de los médicos en tecnólogos de la salud que privilegien lo que la misma institución requiere, es decir, las terapéuticas más rentables para la compañía sanatorial.
Las conclusiones de este capítulo me hacen pensar en cómo se desarrolló la medicina privada, bajo la forma de las clínicas con toda su aparatología (disociada del medicamento) en perjuicio brutal del hospital y de la política sanitaria del «médico de familia» o «médico de cabecera o comunal», corriente privatizadora que necesita de la proletarización de los médicos (y el encumbramiento de una élite profesional ligada a la empresa y a fuertes interese económicos, sin perjuicio de sus títulos de especialización). Nada de esto es nuevo. Fue abordado por el gran maestro Abraam Sonis durante toda su trayectoria sanitarista; en su lucha educativa contra la teoría mercantil de la medicina, reñida con el principio de equidad. Así es, la salud, para los materialistas consecuentes (científico, como los de la escuela de Mario Bunge y muchas otras) sigue siendo un problema de clase.
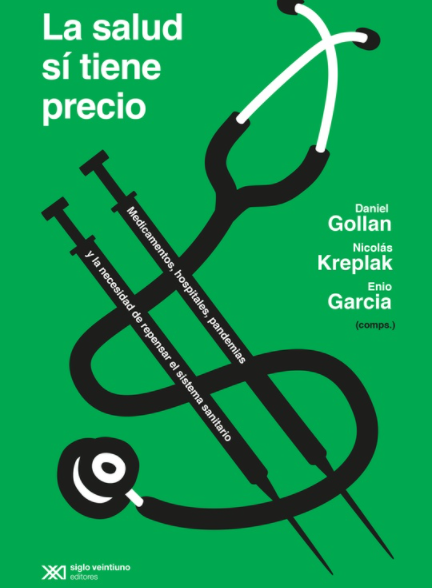
ÍNDICE

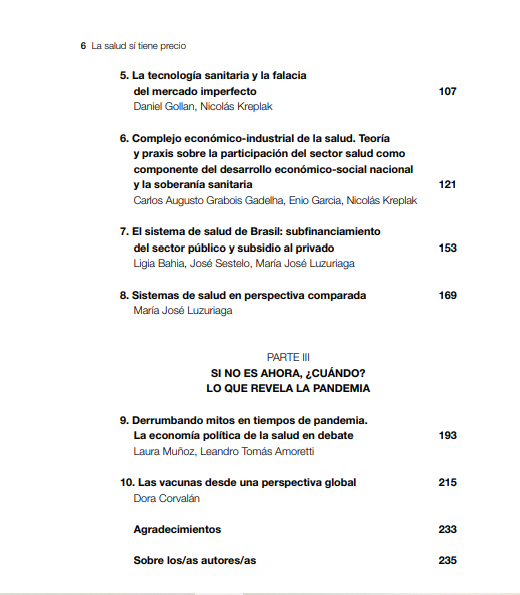
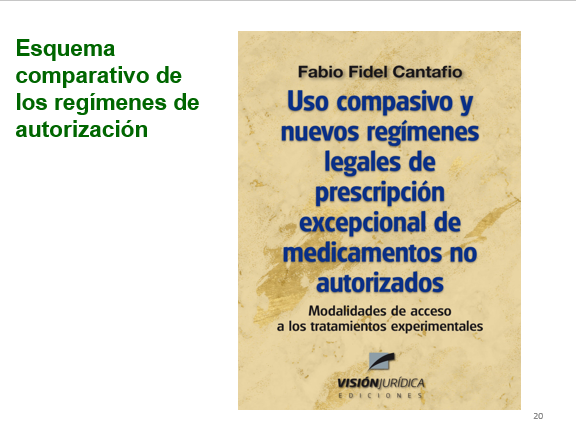
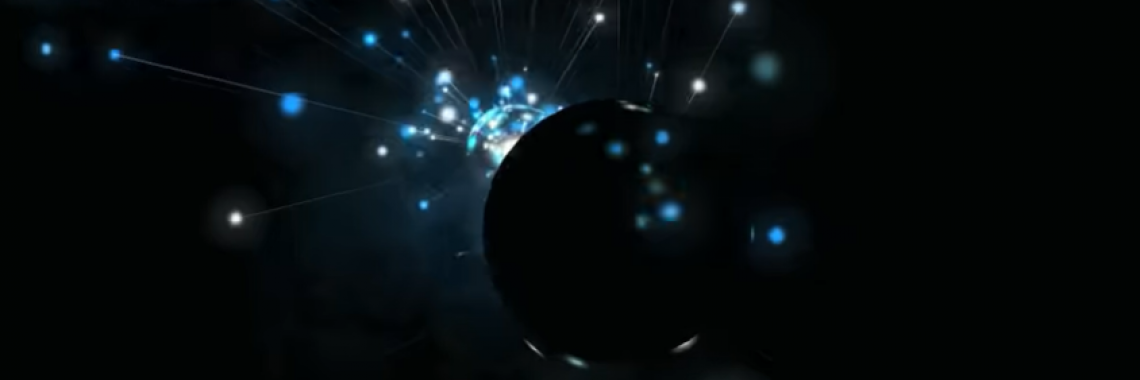
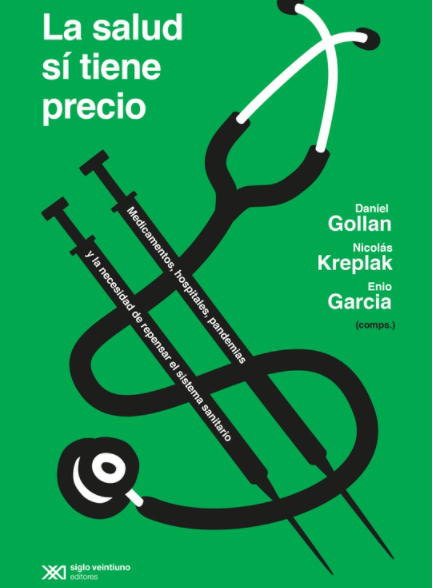
2 Comments